El FMI como salvavidas
La paradoja del gobierno libertario por Juan Pablo Costa En sus años como agitador mediático, Javier Milei construyó su imagen pública escupiendo diatribas contra el Fondo Monetario Internacional y aquellos que negociaban con el organismo. Sus declaraciones como comentarista de televisión y gurú económico en redes sociales no dejaban lugar a dudas: para el entonces […]
La paradoja del gobierno libertario
por Juan Pablo Costa
En sus años como agitador mediático, Javier Milei construyó su imagen pública escupiendo diatribas contra el Fondo Monetario Internacional y aquellos que negociaban con el organismo. Sus declaraciones como comentarista de televisión y gurú económico en redes sociales no dejaban lugar a dudas: para el entonces polemista libertario, cualquier acuerdo con el FMI equivalía a una rendición incondicional, la prueba irrefutable del fracaso de un modelo económico. Sus ataques más feroces los reservaba precisamente para Luis «Toto» Caputo, a quien acusaba de ser el arquitecto de la sumisión financiera del país durante el gobierno de Mauricio Macri.
La ironía histórica, sin embargo, ha escrito un guión que supera cualquier ficción. Hoy, ese mismo Javier Milei, ahora convertido en presidente de la Nación, se apresta a firmar un nuevo acuerdo con el FMI. Y lo hace precisamente de la mano de Caputo, su ministro de Economía y otrora blanco predilecto de sus insultos. Este giro copernicano no es sólo una contradicción ideológica: es la confirmación de que detrás del discurso rupturista se escondía el mismo manual de dependencia financiera que ha asolado al país durante décadas
Un modelo económico en terapia intensiva
El esquema económico implementado por la dupla Milei-Caputo muestra desde hace meses síntomas claros de agotamiento estructural. Lo que el Gobierno presenta como «estabilización» no es más que un frágil equilibrio sostenido sobre tres pilares insostenibles: una brutal contracción del consumo popular, un tipo de cambio artificialmente atrasado, y una dependencia crónica de financiamiento externo.
El mecanismo es tan perverso como simple: para contener la inflación, se requiere primero destruir la capacidad de compra de la población mediante ajustes salariales y jubilatorios que han licuado los ingresos en más del 30% en términos reales. Paralelamente, se mantiene un dólar barato que permite abaratar artificialmente las importaciones, ejerciendo una presión descendente sobre los precios internos. Pero este esquema, que algunos economistas denominan «de estabilización heterodoxa», tiene un costo oculto: requiere un flujo constante de divisas frescas que el sector exportador, por sí solo, es incapaz de generar.
La sucesión de parches temporales
Ante esta restricción externa, el Gobierno ha implementado una sucesión de medidas de corto plazo que revelan más desesperación que estrategia. Entre mayo y julio de 2024, la administración de Milei sacrificó las reservas internacionales del Banco Central implementando el mecanismo del dólar blend, que permitía a los exportadores liquidar parte de sus divisas al tipo de cambio financiero. Esta medida, presentada como «innovadora», no fue más que un parche que aceleró el drenaje de reservas.
Cuando esta opción mostró sus límites, desde septiembre, el Gobierno intentó remendar el modelo con los dólares provenientes del blanqueo de capitales. El resultado fue magro: la fuga de capitales continuó y los ingresos fueron insuficientes para sostener el ritmo de importaciones que demanda el esquema de dólar barato. Ahora, en el primer trimestre de 2025, la apuesta está puesta en los dólares de la cosecha gruesa, mientras se negocia desesperadamente un nuevo acuerdo con el FMI.
El objetivo de toda esta carrera contra el tiempo es claro: llegar a las elecciones legislativas de medio término sin tener que implementar una devaluación significativa. Los equipos técnicos del Ministerio de Economía saben que cualquier ajuste cambiario se traduciría inmediatamente en un rebrote inflacionario, destruyendo el único supuesto logro económico que el Gobierno puede exhibir ante una ciudadanía cada vez más empobrecida.
El acuerdo que hipoteca el futuro
Los detalles que han trascendido sobre el acuerdo en negociación con el FMI pintan un panorama alarmante para la soberanía económica del país. El préstamo se estructurará bajo la modalidad «Extended Fund Facility», un mecanismo que extiende los plazos de repago pero que profundiza los condicionamientos estructurales sobre la política económica nacional.
El paquete incluye tres componentes clave: en primer lugar, la refinanciación de la deuda contraída por el propio Caputo durante el gobierno de Macri entre 2016 y 2019. En segundo término, establece un período de gracia de cuatro años y medio durante el cual Argentina no deberá amortizar capital. Por último, prevé nuevos desembolsos por montos que oscilarían entre los 10.000 y los 15.000 millones de dólares, cifra que podría incrementarse según las necesidades del Gobierno.
Pero la verdadera trampa de este acuerdo radica en su horizonte temporal: las condiciones negociadas atarán las manos no sólo a este Gobierno sino a las próximas administraciones hasta el año 2035. Esto representa una flagrante violación a la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública (conocida como Ley Guzmán), que establece la obligatoriedad de aprobación legislativa para este tipo de operaciones de crédito público.
La farsa democrática del DNU
Frente a este requisito legal, el Gobierno ha optado por una maniobra institucional que revela su doble discurso sobre la transparencia y la participación democrática. En lugar de someter el acuerdo al debate parlamentario, la administración de Milei prefirió emitir un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que habilita la negociación sin consulta legislativa.
Esta decisión resulta particularmente cínica si recordamos las críticas furibundas que el propio Milei realizaba contra el uso de DNUs durante los gobiernos de Cristina Fernández y Alberto Fernández. Lo que antes denunciaba como «autoritarismo kirchnerista» hoy se convierte en su herramienta preferida, con la complicidad de una oposición que los grandes medios de comunicación presentan como «responsable» y «racional», pero que en la práctica funciona como un pseudo-oficialismo vergonzante.
El mito de las «tasas bajas»
Los defensores del acuerdo con el FMI esgrimen como argumento principal que el organismo ofrece tasas de interés más bajas que las disponibles en los mercados internacionales de capitales. Esta afirmación, aunque técnicamente cierta, oculta lo esencial: el verdadero costo de estos préstamos nunca se mide en puntos porcentuales sino en condicionamientos políticos.
La historia económica argentina demuestra que los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional siempre han funcionado como caballos de Troya: detrás de la supuesta «asistencia financiera» se esconden recetas que amoldan la economía nacional a los intereses geopolíticos de Estados Unidos. En el contexto actual, esto implica forzar a Argentina a alejarse de alternativas como China y los BRICS, mientras se implementan reformas estructurales que profundizan el modelo extractivista y financiarizado.
El mapa del despojo: ganadores y perdedores
El impacto social del modelo económico de Milei-Caputo puede leerse en un dato contundente: según registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo procesados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), durante 2024 cerraron sus puertas 12.638 empresas en todo el país. De este total, el 99,6% correspondió a pequeñas y medianas empresas, el corazón del entramado productivo nacional.
Estos cierres masivos han dejado como saldo 243.000 trabajadores despedidos, concentrados principalmente en los sectores industrial, de la construcción y del empleo público. Las cifras oficiales del INDEC confirman el desastre: la tasa de desempleo ha escalado del 5,7% al 6,4% en apenas un año, mientras la llamada «tasa de actividad» (que mide la cantidad de personas que salen a buscar empleo) ha crecido significativamente, un indicador claro del deterioro en los ingresos familiares.
Frente a este panorama desolador, los beneficiarios del modelo saltan a la vista: los sectores exportadores primarios (agro, minería y energía), que representan apenas el 7% del empleo total pero que capturan los beneficios del dólar barato y de las políticas de apertura indiscriminada. La transferencia de ingresos desde los sectores productivos hacia estos enclaves extractivistas no es un efecto colateral del modelo: es su objetivo central.
El límite de los modelos excluyentes
El gobierno de Milei y Caputo, que llegó al poder denunciando a la «casta» y prometiendo liberar a Argentina de los condicionamientos externos, terminó abrazando al FMI con la devoción de un converso. Lo que se vendió como una revolución libertaria no fue más que la repetición del libreto de siempre: dólar barato para unos pocos, ajuste para las mayorías y deuda como única estrategia. El resultado es un modelo que ni siquiera logra ser coherente con sus propios dogmas: mientras pregona la «libertad», hipoteca al país con condicionamientos que atan las decisiones económicas por una década.
Pero lo más grave no es la incoherencia ideológica, sino el fracaso práctico. Este esquema no genera desarrollo, sino fuga: fuga de empresas, fuga de puestos de trabajo, fuga de soberanía. Los números no mienten: cada Pyme que cierra, cada trabajador que engrosa las filas del desempleo, cada dólar que se destina a pagar intereses en lugar de invertirse en industria e infraestructura, confirman que el modelo sólo sirve para sostener la ficción de un equilibrio macroeconómico efímero. Mientras tanto, la promesa de «pobreza cero» se esfuma entre recortes y letras chicas de acuerdos internacionales.
Sin embargo, la historia argentina demuestra que estos modelos de privilegios y dependencia siempre encuentran su límite en la resistencia popular. Con cada viaje a Washington, el Gobierno profundiza su divorcio con la realidad argentina. Mientras su credibilidad se erosiona, crecen las protestas en las calles, barrios y sindicatos, mostrando que el verdadero contrapeso al ajuste no está en los escritorios del FMI, sino en la capacidad de lucha de una clase trabajadora que ya conoce este guión. Porque cuando un modelo sólo ofrece miseria planificada, la calle vuelve a ser el termómetro de una democracia que, más temprano que tarde, cobrará esta factura política. El tiempo de las mayorías, aunque postergado, no está cancelado.
Periódico VAS es un medio comunitario, orientado a fortalecer el tejido social y fomentar la identidad cultural . Además de las notas periodísticas, tiene una sección investigación histórica y de creación literaria denominada La Otra Historia de Buenos Aires, que indaga de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos.
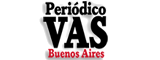
Enviá tu comentario